ANDRÉS MOURENZA
Descendiendo por la cuesta de Galipdede, en el distrito estambulí de Beyoglu, uno tiene la sensación de que la música en Turquía surge de las entrañas de la Tierra. Pero no, esa tibia melodía de una flauta ney o los nerviosos acordes de un violín proceden de los vendedores de instrumentos o de los clientes que los prueban en esta callejuela que desciende hasta el puerto plagada de tiendecillas de utensilios musicales.
Si la música es el reflejo del alma de un país, la tumultuosa historia de Turquía no podía menos que resultar en una exuberante cultura musical, llena de ritmos mestizos. Dejando a un lado el pop con cierto toque oriental que atiborra la parrilla de las cadenas musicales, producto de Popstars y demás programas por el estilo, Turquía es un terreno fecundo para los melómanos.
En las calles que rodean la avenida Istiklal se pueden encontrar pedazos de todas las Turquías, de todas sus músicas. Desde las tiendas de discos se filtra, como una sempiterna melodía suspendida en el aire, el sonido de Köprüler, un proyecto que reune a los mejores artistas del país. En la calle, trompetistas, acordeonistas o nuevos grupos rock que compiten entre sí bajo el edificio de oficinas Odakule. Al atardecer, garitos de mala muerte encienden sus luces mientras las parejas y los bebedores piden sus canciones poniendo un billete en las manos de un cantante ciego. O comienzan las fiestas fasil en las que los amigos se reúnen a tomarse unos meze (tapas) con raki (un licor de anís) y a cantar y bailar. Pero entre los reyes de la música y de la noche sobresalen los gitanos.
Selim Sesler llega siempre a los conciertos con los zapatos relucientes. La forma de sentarse, repantingado sobre un taburete, su anillo de oro y su rictus silencioso le dan aspecto de patriarca. Él calla y toca el clarinete. Pero es que la música çingene (como llaman a los gitanos) es así: alguna sonrisa condescendiente con los aplausos y nada más. El resto se comunica con la música.
Todo depende del público, si la gente baila, el tono sube, como si todo --músicos, instrumentos, público y bebida-- formasen parte del mismo pentagrama. Serkan Koçan, uno de los mejores percusionistas de Estambul y que acompaña a Sesler, golpea su darbuka sin parar hasta que el sudor le perla la frente y alguien debe pasarle un pañuelo. Su ritmo es frenético, impresionante, e incluso se permite escapar de la armonía del conjunto, improvisando con aire insolente. Mira a una joven morena que se contornea junto al grupo, ella le devuelve la mirada. La joven baila para él, él toca para ella.
Pero incluso el rock crápula de los clubes nocturnos de Beyoglu o las fiestas fasil, tienen ese punto de melancolía, común a toda la música turca, que refleja el dolor de las separaciones, la tristeza queda de los atardeceres sobre los edificios herrumbrosos de la costa, las caras largas de los trabajadores que vuelven a casa apretujados en los autobuses.
Esa melancolía, que pesa sobre las letras de las canciones como un aviso, solo permite olvidar por unos instantes que, a pesar de la alegría de las notas, del movimiento sinuoso del baile, la vida continúa con sus terribles miserias cotidianas.
13 abril 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



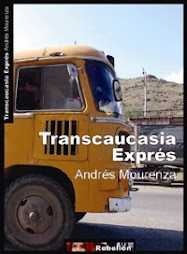





No hay comentarios:
Publicar un comentario