Llueve. La lluvia es una cortina de agua interminable que resbala sobre la cara del niño Yusuf, sobre sus inmensos ojos negros, su naricilla, sus mejillas enrojecidas y su débil chubasquero. Resbala por su bolsa de plástico negra, llena de pañuelos de papel que vende por las calles. Los estudiantes le acarician la cabeza cuando pasan hacia clase, le pellizcan las mejillas. Pero no le compran pañuelos.
Los niños como Yusuf aprendieron muy pronto las leyes del mercado: aquellos que venden la misma mercancía no pueden pasear juntos y, si lo hacen, tienen que ser más rápidos que sus compañeros. Yusuf ofrece sus paquetes de pañuelos solo. Siempre se sitúa en el mismo lugar, la puerta de una de las facultades de la Universidad de Estambul. No habla, no dice nada, simplemente alarga su manecilla con un quejido lastimoso. Y espera. Esperan sus inmensos ojos negros, espera su cuerpecillo de 5 años.
Yusuf se llama Yusuf porque así se lo dijo en una ocasión al palestino Ammar a cambio de una moneda de 50 piastras. Solamente dijo "Uuuuf", pero Ammar, un joven estudiante imaginativo, le contestó: "¡Ah! ¡Yusuf! Un nombre árabe".
Un día decidí seguir a Yusuf al término de su jornada laboral. Los niños como Yusuf son también como pequeñas hormigas, nadie sabe de dónde salen ni de dónde sacan su mercancía, se pierden entre las callejuelas que rodean la universidad igual que las hormigas vuelven junto a su colonia. En el barrio de Yusuf surgió ante mí uno de los rostros más hermosos de Estambul en forma de una adolescente que acarreaba agua en un cubo de plástico. Sus ojos aún eran más enormes que los de Yusuf. En su frente, del color de las estepas eternas de Abraham, eterna como el tiempo, como la historia, brillaban los ribetes bordados del velo blanco con el que se cubren las mujeres del este de Anatolia. Como perlas de los pobres.
Los niños, libres ya de su trabajo, jugaban con la bobina de una cinta de vídeo. Sus padres volvían a casa con objetos inverosímiles, un viejo ventilador, un carro vetusto de naranjas tirado por un caballo. En este barrio de cacharros viejos, de casas que se derraman en sinuosas formas por la colina, el comercio rige la vida productiva. Los límites geográficos lo marcan el Gran Bazar, el mercado egipcio y las callejas de tiendas de venta al por mayor. Se intercambia chatarra, fruta, objetos, como si así se pudiesen, también, cambiar las suertes y las vidas. Quizás un día, en las aspas de un molinillo usado o entre los cables de un televisor roto, los nudos entrelazados del kismet (el destino) se aflojen algo y el futuro no ahogue tanto.
Unos hombres se calentaban en una hoguera al aire libre y los viejos, apoyados en su bastón, miraban con gesto hosco el presente. La tarde moría entre las cúpulas de las cocinas de la mezquita del sultán Suleimán. Las mujeres, cubiertas todas, volvían a sus casas mientras el polvo de la tarde se posaba en los tejados de tejas agrietadas y antenas parabólicas. El sol desapareció finalmente. La oscura sombra del sultán aún pesa sobre la barriada de Süleymaniye.



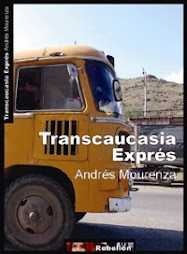






1 comentario:
Estoy de vacaciones en Estambul y todos los días me tropiezo con niños abandonados por las calles, algunos de 2 o 3 años, lo más sorprendente es que para los que viven aquí son invisibles, sobretodo la Policía, todos los días, cerca de mi hote, en la céntrica calle istiklall, hay un niño tocando la flauta, mañana, tarde y noche, niños diferentes pero misma esquina y misma flauta....Turquía país emergente?? O país de vergüenza
Publicar un comentario