ANDRÉS Mourenza
Desde lo alto de las ruinas de lo que un día fue el palacio bizantino de Blaquernae, se observa una amplia extensión cubierta de hierba y pequeños pinos y parterres con flores bien cuidadas. Sorprende que los hábiles especuladores no la hayan convertido aún en terreno urbanizable. Pocos viajeros conocen lo que esconde ese verdor profundo y puro: un inmenso camposanto; las fosas comunes de la historia, de los intentos de invasión árabe, franca y turca.
El aroma dulzón, embriagador de los rosales que crecen en torno a la mezquita de Hüsrev y en las türbe (tumba de un santo) adyacentes, abotarga los sentidos. Es el olor sacro del islam. Porque aquí, en esta misma explanada que pisaron los almogávares capitaneados por Roger de Flor cuando llegaron en socorro de Bizancio en el siglo XIV, hay enterrados grandes personajes y leyendas musulmanas.
Desde las murallas, no es difícil imaginar lo imponente de los 200.000 guerreros omeyas que intentaron conquistar Constantinopla por primera vez en el siglo VII. En aquella ocasión, los bizantinos lograron repeler a los atacantes infringiendo numerosas bajas, gracias al arma inventada por un cristiano sirio, el temible "fuego griego". Entre los muertos se encontraba un anciano que había sido compañero del mismísimo Mahoma, Abu Ayyub al-Ansari. Eyüp, para los turcos.
"Al pie de estas murallas hay unos 3.000 mártires de aquella guerra; la mayoría aún no han sido encontrados", cuenta Hakan, un imán de estatura y edad medianas, barba hirsuta y negra, encargado de custodiar uno de los sepulcros. Sentado sobre la alfombra que cubre el suelo y sobre la que rezan un par de fieles, me ofrece té de la tetera eléctrica que hierve junto a su Corán abierto.
"Ah... una vez España fue nuestra, de los turcos", dice. "No", le corrijo. Las únicas visitas de los turcos a la península Ibérica se reducen a las correrías navales por las costas de Menorca de Piyale Pasha y Hayreddin Pasha, más conocido por su apodo Barbarroja; dos personajes que, al igual que Roger de Flor, son recordados como grandes almirantes y guerreros por sus compatriotas y como crueles corsarios por el resto del mundo. "Fueron los árabes quienes llevaron el islam a España", le explico. "En todo caso, sería con la gracia de Osmán; su justicia era infinita", prosigue, empeñado, el hombre, que pronuncia el nombre del primer emperador otomano con una fe casi mística.
Luego me invita a viajar a Adiyamán, una provincia del sureste, donde habita un hombre santo del que dicen que, quien lo ve, "deja de beber alcohol y de apostar". "Tiene la barba blanca y bella, y es del linaje de Mahoma", explica con voz dulce: "Es tan bello como el Profeta, y se parece a él". "¡Pero si no hay imágenes del Profeta!", le espeta enfadado uno de los postergados fieles. De hecho, lo que acaba de decir Hakan es una herejía del tamaño de las polémicas viñetas danesas. Pero el imán sigue con su retahíla de hipérboles.
Apuro el té y me despido. Al irme, miro al imán Hakan. Su boca dibuja una media sonrisa agradecida. Tiene el rostro feliz y tranquilo, el de aquel que vive en paz con sus creencias, en paz con su ignorancia.



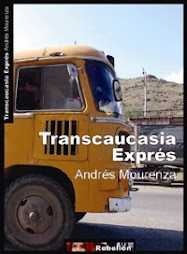






No hay comentarios:
Publicar un comentario